Entre la corrupción y el paro
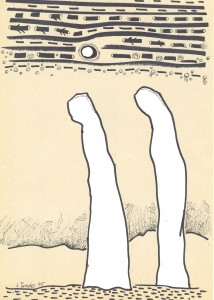
La erosión del sistema democrático se origina principalmente por la corrupción de los que deberían ser, precisamente, los encargados de impedirla y perseguirla. Cuando la vida pública está teñida de un hedor persistente que salpica familias enteras, como los Pujol; cuando hay cientos de políticos implicados en casos de corrupciones o corruptelas; cuando los partidos políticos no saben, no quieren o no pueden salir de ese lodazal que alarga su sombra de sospecha hasta el gobierno de la nación; cuando incluso la familia real chapotea en ese fango que mancha y amenaza con convertirse en práctica cotidiana, algo está realmente podrido en los tiempos que vivimos y puede infectar, si no lo ha hecho ya, la médula del tejido social y las esperanzas de los ciudadanos.
Decir corrupción es decir enfermedad, cáncer que se propaga como un virus que menoscaba la resistencia y la salud de las convicciones democráticas y amenaza sus valores y sus principios, minando la confianza y las expectativas depositadas por los ciudadanos en un sistema que debería velar, sobre todo, por sus derechos y libertades y garantizar la mejora paulatina del mismo a través de una sociedad más equitativa y más justa, en la que nadie pueda ser desposeído de aquello que le pertenece y nadie pueda apropiarse de lo que no es suyo, alterando las reglas de juego que entre todos hemos establecido: que lo público, al ser de todos, nunca debería transitar hacia manos privadas, gobierne quien gobierne, porque ese patrimonio constituye el aval necesario para que el sistema perdure y se afiance en los valores y principios que lo constituyen.
No debería haber perdón ni olvido; es decir, no deberían prescribir los delitos para aquellos que de manera tan despreocupada y alegre dilapidan un patrimonio social y político que se ha tardado mucho tiempo en consolidar y que ha costado sudor, sangre y lágrimas a muchos seres humanos, que han puesto su esfuerzo y su vida al servicio de un ideal democrático y de humanidad en el que se pueda habitar con garantías de que en él pervivan y se perfeccionen valores como la honradez, la justicia, la solidaridad y la igualdad de derechos y de oportunidades para todos.
No sé si es la tan repetida crisis o un mal contagioso de raíz ideológica y especulativa lo que se está expandiendo como la pólvora por una sociedad cada vez más desprotegida y más desencantada, pero el caso es que es raro el día en que no escuchamos una noticia de despidos o cierre de empresas, con el consiguiente perjuicio para aquellos que ven desaparecer su fuente de ingresos y, por tanto, su garantía de una vida digna.
En paralelo, sin embargo, asistimos igualmente casi a diario a las noticias que nos informan de la sangría de dineros públicos que vuelan a bolsillos privados, en una ceremonia del descaro, la poca vergüenza y la desfachatez de aquellos que se postularon en su día para el servicio de la comunidad y que se han dedicado a servir a sus propios intereses, alterando las leyes de la equidad y de la justicia esenciales para construir sociedades cada vez más habitables e igualitarias.
La corrupción y el paro constituyen hoy las dos coordenadas en las que se desenvuelve el día a día de la noticia y la cotidianeidad, como un maná que alimenta la decepción y el pesimismo de una sociedad desmantelada en lo público y arruinada en lo moral y que apenas tiene fuerzas para otear el horizonte en busca de un porvenir sin hipotecas ni gravámenes imposibles de sortear y de políticos que defiendan con convicción y con valentía el bien común, en un territorio de la avaricia que, hoy por hoy, amenaza con extenderse sin límites, si nadie lo remedia y corta de raíz esta hemorragia de la desvergüenza y de la desfachatez.
Una y otra vez se afirma que con la crisis que nos asola no hay dinero, y con esa disculpa, gobernantes y empresarios tienen la coartada perfecta para recortar no solo los sueldos y las ilusiones de los ciudadanos, sino sus derechos y sus libertades, que día a día van mermando tanto como el contenido de sus bolsillos y de sus ahorros, cada vez más magros, mientras contemplan atónitos como se protege o se salva a los especuladores y a los bancos de sus propios abusos y desafueros y, por otra parte, observan atónitos con que facilidad y rapidez se evaporan las perspectivas de futuro de aquellos que solo tienen su trabajo y sus casas, si no han perdido ya ambas cosas, para poder seguir viviendo.
Dicen que Michael Jordan ganaba más dinero con la marca Niké que todos los obreros de Niké en Malasia juntos. Es posible que esta afirmación se acerque bastante a la realidad, y que no sea precisamente una excepción, lo que demuestra una vez más el extraño concepto de humanidad y de justicia que tenemos los que decimos pertenecer a esa especie que hemos definido como animal racional, y que a veces nos parece que tiene más de lo primero que de lo segundo.
Por Joaquín Paredes Solís


